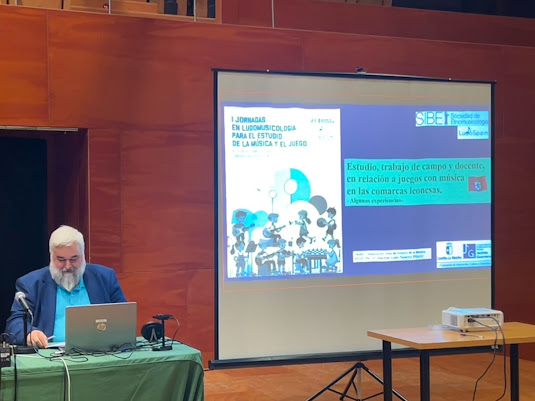Nuestra tradición: «la quema de la Tarasca», ¿por qué no?
Diario de León, sección "Tribuna", 23 jun. 2025
Hace unos cien años cuando llegaba el
declive de junio, es decir «por San Juan», un cúmulo de asuntos se producían de
manera precipitada y esperada cada año. De un lado, lo relativo a lo
astrológico, al valor solsticial y su vínculo e influencia en tantos aspectos.
Entre otros, la distribución del año, la lumínica diaria o el clima. Eventos
capitales de la naturaleza anual que, en la antigüedad, condicionaron tal
momento como significado para muchas civilizaciones. En lo que afecta a la
tradición conocida de nuestro patrimonio cultural inmaterial, se trata de un
momento primero romanizado y más tarde cristianizado. En este último caso, al
vincular la celebración a la advocación de una figura de las importantes para
ese credo, la de San Juan Bautista: primo, precursor de Jesucristo y encargado
de su bautismo. Desde lo coloquial, este Santo también es conocido por algunas
tierras leonesas como «San Juan el de las pellejas», a causa de la particular
indumentaria de su programa iconográfíco.
La noche de su víspera —la más corta
del año debido a la terráquea trayectoria circundante al astro rey— durante
siglos se ha impregnado de tradiciones que unen religión, superchería, ritual y
fiesta. Algo muy vivo todavía en muchos puntos de la provincia y de toda
Europa. Una de sus expresiones ancestrales más populares es la tradicional
«hoguera de San Juan». Característico evento por su tipismo, al ser atravesada
o saltada y, de modo colectivo a su alrededor, danzada con un repertorio
específico de cantos. Acompañaban estos rituales otras tradiciones, como la
recogida de ciertas hierbas «del tiempo» con efecto talismán amoroso o curativo
para todo el año de personas y animales. Asimismo, enramadas y otros elementos
vegetales, se colocaban o colocan, en lugares concretos de la localidad o en
puntos de la casa de las «enamoradas». Sin faltar en el acervo costumbrista
baños rituales, nocturnos o al alba de gentes o animales, también realizados
con fin casi druídico o protector y en lugares emblemáticos.
La fecha de San Juan o San Xuan
constituía un relevante epicentro, capital para el regir de la vida campesina y
ganadera provincial. A inicios del S. XX y verificado al menos desde el
medievo, todavía este era un día en la capital leonesa de importantísima feria
de ganado anual. Era momento también para cerrar todo tipo de tratos de
labranza entre «amos» y aparceros, entre propietarios de rebaños y pastores,
relativos a alquileres de pastos, puertos y tierras para su laboreo en la
temporada siguiente. Todo sellado con la severidad certificada de la palabra y
el simple apretón de manos. Ceremonial compromiso, para los leoneses de antaño,
«mayor que el rubricado ante un notario». Tras ello, acaecía la pitanza con el
pulpín, los callines y tantos productos «del país» típicos de feria; el comprar
lo necesario o un capricho para el regalo; el degustar el duce o la golosina
excepcional y sencilla – un típico prirulí, la roja manzana caramelizada o un
merengue— y para el disfrute de niños y grandes, lúdicas y sencillas
atracciones de entonces —las barcas, las cadenetas, o las casetas de animales y
de fenómenos naturales o del cine más primitivo-. Este evento atraía «mucho
personal», pues propiciaba conciertos y comedias en el teatro, toros —en los
lugares habituales pues, no había plaza estable—, y en la tarde noche bailes de
pandereta y verbenas, además de luminarias y fuegos de artificio. Vamos, una
realidad tal vez hoy algo desconocida para muchos «ni de oídas» y, por suerte,
bien descrita por varios textos costumbristas. Alguno hasta en la lengua
leonesa de entonces, como los cuentos de Bardón.
Allá en los albores del XX, cuando
«mi padre era pequeño», en la capital esta fecha no era fiesta local y menos
patronal. Era simplemente una renombrada y concurridísima feria, de tal
importancia por todo lo expuesto y por el clima, que atraía mucho visitante.
Con el tiempo y lo dicho, San Juan unida a la popular fiesta del antiguo Barrio
de San Pedro –«y entre ambas San Pelayo», que reza el refrán— llegó a suplir en
lo popular a la celebración de la verdadera fiesta patronal: San Marcelo, allá
«por los Santos». Por ello, en esta hoy fiesta —que ya no feria-, algunos han
reparado en la inexistencia de procesión, al menos hasta este año. O también en
ausencia de imagen devocional de santo que venerar con arraigo popular –salvo,
las puntuales que hubiera en el entonces arrabal campesino y parroquia de San
Juan de Renueva o en la parroquia antaño catedralicia de San Juan de Regla
(este año protagonista del nuevo cortejo a implantar), ambas dedicadas a esta
advocación-.
No obstante y como en tantos lugares
hispanos, eran frecuentes las típicas hogueras en cualquier esquina o
descampado de los barrios históricos y de los periféricos, repletos de prados
en un entorno campestre que arropaba la capital. De modo paulatino, a mediados
de los setenta las primeras desaparecieron por desuso, aunque en los noventa y
como espectáculo asociado a los siempre llamativos fuegos artificiales, se
retomó una única hoguera municipal enorme. Hasta hoy muy concurrida,
lamentablemente. este intento no ha cumplido con su necesario carácter de
«puesta en valor» de la local tradición patrimonial inmaterial y la ancestral
costumbre de «quemar la tarasca». Proceder así recogido todavía en los
programas festivos de los setenta. Una tradición al modo y simbología de tantos
lugares mediterráneos que, tanto en ese día, como en hogueras de otros momentos
del año se realizan. Aquí, el tradicional pelele «a quemar» fue siempre
conocido como «la tarasca» pero, hoy, ha sido sustituido por una aculturada especie
de pequeña falla. Eso sí, algo carente del intrínseco contenido satírico
valenciano pues, estamos en León y, aquí, «choteos» crítico-satíricos «los
justines».
Además de un logro, no sería nada
complejo recuperar y poner en valor el nombre y el costumbrismo asociado a «la
quema de la tarasca». Figura tan nuestra y tan vinculada al Corpus –próximo en
fechas—, como a sus «gigantones». Máxime, tras haberse podido recuperar otras
costumbres, como el altar y «la perra pa San Juan» y habiendo precedente de
esta práctica tan rotunda de la tradición, documentada y viva hasta cuarenta
años atrás. ¡Resulta paradójico! Por ello, este investigador se atreve a
preguntar al Señor Regidor y munícipes: ¿sería tan difícil plantear que, por
San Juan y con los «gigantones», se pueda volver a ver «la tarasca» —como en
Granada en su Corpus—, cada año ataviada de un modo distinto por un diseñador
local —y ¡ojo! que, antaño aquí, cada Corpus como en Granada, la gente también
salía a ver «como iba» ella—? Así como, por otro lado, ¿podríamos presenciar en
esa estupenda hoguera de San Juan — que sí se ha rehabilitado— y junto a su
actual «falla» satírica, la quema para la ocasión o de una figura hermana de
«la Tarasca», o de un pelele recordatorio de ésta? pues, la de verdad, hay que
guardarla bien para acompañar a «los gigantones».
Proyecto 𝑬𝒄𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑩𝒊𝒆𝒓𝒛𝒐: 𝒕𝒓𝒂𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒚 𝒂𝒍𝒎𝒂
proyecto 𝑬𝒄𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝑩𝒊𝒆𝒓𝒛𝒐: 𝒕𝒓𝒂𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒚 𝒂𝒍𝒎𝒂 que os adjunto, de difusión del patrimonio inmaterial sonoro tradicional en la comarca del Bierzo -audiovisuales y publicación- preparado por él en su centro y en el que, a gentil invitación para ello he participado también junto a unos cuantos paisanos y estupendos profesionales superconocidos como uno más, ha quedado 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼𝘀 𝗠𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝗱𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗠𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗜𝗻𝗳𝗮𝗻𝘁𝗶𝗹 𝘆 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮. Aprovecho para felicitar a todos los relacionados con el tema, alumnos y demás y, el año que viene: ¡vamos por el primer premio! Asimismo quiero agradecer la inmerecida introducción que me han dedicado en uno de los videos en que participo y del que os adelanto unas simpáticas imágenes.
http://ceiptoraldelosvados.centros.educa.jcyl.es/.../inde...
https://heyzine.com/flip-book/f318d2223a.html?
Proyecto de Inovación Educativa sobre la obra del compositor Jacinto Guerrero.
Actividad del Conservatorio Profesional de Música "Jacinto Guerrero" de Toledo (España). Realización de un podcast sobre el autor donde, a modo de entrevista con el alumnado más pequeño del centro dialugaba con un recreado Jacinto Guerrero, a mi cargo. Un momento de la grabación.
Presentación libro Salud y Música.
25 Abril 2025, Palacio Conde Luna
He tenido ayer el gusto de acompañar a Román para presentar su libro en León y poder atender su gentileza en seleccionarme para ello. Compañero de trabajo, amigo ya desde tiempos de la juventud en la Banda de León, marido de exalumna. Además pude compartir mesa con Ruth Marcos, profesora de canto de la Escuela de Música Municipal de León y asesora del programa "La Voz" que me recordó que había compartido espacio docente con un servidor como antigua alumna en mis tiempos docentes de facultad de la ULE. ¡Enhorabuena por este trabajo divulgativo acercando a los beneficios para la salud de la música, la musicoterapia y la arteterapia! Muchas gracias por tu consideración en tenerme en cuenta.
Curso de extensión universitaria de la ULE vinculado al V Curso de Música Española" y al Festival de Música Española de León

San Antón, de antañón arraigo en León, mantiene su son
Diario de León, sección "Tribuna", 14 enero. 2025
Los pueblos donde siguen vivas de modo ininterrumpido estas costumbres han contribuido al rebrote en lugares como León donde habían desaparecido
Desde hace unos años la capital leonesa ha recuperado la celebración de actos vinculados a San Antonio Abad, vulgo San Antón. Y es que, el vínculo entre la que fuera urbe regia y lo relacionado con este santo del primer cristianismo, era significativo desde el medievo. Tanto por la presencia física del edificio del Hospital de San Antonio Abad como, en lo inmaterial, por lo asociado a su culto devocional —personalizado en la imagen del Santo, factura de Gregorio Fernández o gubia próxima a su taller (como otras de San Marcelo y hoy en el museo de los Pueblos leoneses de Mansilla)—. Así como, asociado a ello y dentro del ciclo festivo anual, también por actos populares en el ámbito de la tradición y el costumbrismo como la hoguera de la víspera —que describiera Eguiagaray Pallarés—, la bendición de animales o el reparto de los típicos «cotinos», panecillos sin sal.
En muchos lugares de la cristiandad occidental se han localizado hospitales de ayuda religioso-sanitaria del tipo aludido, al cargo de la orden hospitalaria y sus monjes antonianos. Éstos plasmados a través de la iconografía, con la impronta del Santo por su indumentaria identificativa: capa parda y tau azul, además de con la peculiar esquila o campanilla. Bien portada en el pescuezo del inseparable «gochín» a sus pies, o en el báculo o la mano de la devota imagen —en epidemias medievales así se usó para advertir de la cercanía del clerical portador—. Hoy, durante varios actos, con sus capas pardas leonesas y con las distintivas taus franciscanas de madera —los primeros—, de modo recreado, visibilizan la tradición los cofrades de la capuchina cofradía de la Expiración y del Silencio y los miembros de la Asociación San Francisco El Real Extramuros. Todos en el entorno donde de modo secular tuvieron marco: la iglesia y la plaza de San Marcelo o la acera de Botines.
Para los curiosos y como complemento añadiremos que hasta inicios del siglo XX este aludido complejo y hospital —con su característica Torre de Almanzor, su claustro y su fuente hoy en los jardines que rodean el hospital actual—, se mantuvo en pie en el entorno de la que además fuera su capilla: la iglesia de San Marcelo. Es decir, en la manzana entre las plazas de Santo Domingo, San Marcelo y el Arco de Ánimas —espacio y nombre vinculados al hospital por la cofradía de la Piedad y Ánimas del Malvar, hoy en Santa Marina—. Con el ensanche decimonónico extramuros de la ciudad vino la construcción en su solar de la «casa Roldán». Y el otrora desamortizado hospital, fue trasladado a los altos próximos a las ventas de Navatejera por la Diputación Provincial, su propietaria. Allí cobró nueva vida el flamante y funcional edificio para la época que, en recuerdo, en la base de su torre ostenta inserta una hornacina con escultura en piedra del patrono San Antón. En concreto, la que antaño estuviera en su portada principal —actual calle de Legión VII, cerrando esta al lado de la puerta lateral de San Marcelo y la de acceso al Ayuntamiento—. El traslado afectó también a las costumbres asociadas y sobrevino un paulatino desarraigo de espacio de celebración que llevó al olvido en el seno del centro ciudad. Unas tradiciones además ya poco justificadas o hasta trasnochadas entonces para algunos al ir desapareciendo también todo aspecto o presencia rural y ganadera en León, tanto en las cercanías del casco viejo como en el resto de la capital. Subrayado todo por las lógicas consecuencias del desarrollo y los términos de modernidad del urbanismo de su tiempo, condicionantes de las pautas de vida de un entorno urbano de la segunda mitad del siglo XX.
Pero, con el inicio del presente siglo XXI, de modo inesperado
para muchos, han resurgido en contextos asumibles para la vida actual. Los
pueblos donde se han mantenido vivas de modo ininterrumpido estas costumbres
alrededor de San Antón o Antonio «el laconero» o «cochinero», —Astorga, La
Bañeza, Algadefe, Cacabelos, Calamocos, Laguna de Negrillos, Villademor de la
Vega, entre otros—, han contribuido al rebrote en lugares como León donde
habían desaparecido o perdido nivel de relevancia social. Retomar un acto tan
sencillo y enmarcado en la tradición religiosa secular como es el de la
bendición de animales, a cargo de colectivos de defensa animal y plantas,
asociaciones culturales y cofradías, ha reactivado todo el resto de costumbres
—ofrecimiento y canto del ramo al santo, procesión con vueltas al templo,
coplas características o el echar refranes a lomos de caballería (irónicos y
relativos sucedidos del año); rondas petitorias cantadas y con dulzainas y
otros instrumentos para su posterior sorteo de productos del cerdo recaudados
(«jeta», «manos», chorizos, lacones…), o subasta de tartas, y la rifa o subasta
del gocho de San Antón; hogueras. en la víspera y degustación de «fervudos» de
vino caliente ... entre otros. Además, replanteando el tema desde perspectivas
gratamente aceptadas por la sociedad actual. Así ha ocurrido en León, resultado
de una propuesta de refolclorización que ha aunado casi todas las mencionadas
de la mano de las citadas Asociación San Francisco El Real y Cofradía de la
Expiración y del Silencio, así como de varias asociaciones y protectoras de
animales y plantas locales de muy popular labor anexa a la bendición de
animales. Un año más, en los pueblos citados nos veremos en los actos y, en
León, en la mañana del sábado 18 en la ronda petitoria por la calle Ancha,
zonas de vinos anejas y el Mercado del Conde y en la tarde en Botines en la
hoguera, además del domingo en la bendición, misa, ramo, refranes y vueltas en
San Marcelo. Pues, ¡Que viva San Antón!